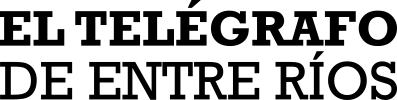Entre caminos rurales, almacenes centenarios y la memoria persistente del río, se afianza la identidad de la zona con su trabajo silencioso, la historia nacional y una forma de vivir que resiste al apuro del presente
Por Gastón Emanuel Andino
Costa Grande había amanecido muchas veces igual y siempre distinta. El sol, filtrado entre los árboles nativos, se derramaba sobre la barranca del Paraná como una costumbre antigua, de esas que no necesitaban explicación. Aquel distrito rural del Departamento Diamante había sido, desde sus orígenes, un territorio marcado por el paso del tiempo y por la paciencia de quienes lo habitaron. Allí, donde el río imponía su presencia y la tierra ofrecía su trabajo, la historia no se había contado en grandes gestas sino en huellas: las del arado, las de los animales, las de los hombres y mujeres que aprendieron a vivir mirando el horizonte.
Costa Grande había formado parte del entramado histórico que dio origen al pueblo de Diamante, fundado en 1836 sobre la base del antiguo poblado de Punta Gorda. Mucho antes, en el siglo XVIII, la barranca ya había sido estratégica. En 1812, por orden del Triunvirato, se habían emplazado tres baterías militares para defender la bandera creada por Manuel Belgrano. Desde ese punto elevado se había vigilado el tránsito fluvial del Paraná, consciente de que el río no solo era un camino de agua sino también una frontera política y simbólica.

Con el paso de las décadas, el territorio se había organizado. En 1849 se creó el departamento Diamante y, más tarde, en 1861, se establecieron autoridades locales que ordenaron la vida institucional. Costa Grande fue quedando integrada a esa evolución administrativa, atravesando modificaciones de límites y jurisdicciones hasta convertirse, ya entrado el siglo XX, en un distrito rural de población dispersa, gobernado por una junta creada en 1984. La política, sin embargo, nunca había sido el centro de su relato cotidiano. El pulso del lugar lo marcaban el trabajo y la naturaleza.
Los caminos que llevaban a Costa Grande: la Ruta Nacional 131 o la Provincial 11, no solo acercaban al visitante desde la ciudad. Funcionaban como una transición. A medida que el asfalto quedaba atrás, el paisaje parecía desacelerar. Los alambrados, los montes y los campos abiertos anunciaban otro tiempo. Allí, el turismo rural había encontrado un sentido particular bajo el nombre de Huellas de Costa Grande, un circuito que había reunido establecimientos productivos, museos, granjas y antiguos almacenes, todos sostenidos por una comunidad que había visto en esa propuesta una forma de desarrollo sin renunciar a su identidad.

Entre los sitios más significativos se encontraba la Casa Museo del doctor Domingo Liotta, ubicada sobre la calle 25 de Mayo. Aquella vivienda, declarada de interés cultural y arquitectónico, había sido testigo del origen de una historia que trascendió fronteras. Liotta, creador del primer corazón artificial implantado con éxito en un ser humano en 1969, había nacido allí. En sus salas se exhibían prototipos, condecoraciones y objetos personales que parecían unir la ciencia más avanzada con la calma rural de su infancia. La casa, además, había albergado una escuela de música vinculada a la Fundación Playing for Change, sumando sonidos contemporáneos a una estructura cargada de memoria.
Los almacenes de ramos generales habían sido, quizá, la postal más seductora del lugar. El Almacén Rodríguez, el Capellino y el Ecclesia habían sobrevivido al paso de los años como espacios vivos, no como piezas de museo. Allí se había vendido de todo: alimentos, combustible, kerosene, historias. Los turistas se sentaban a comer platos criollos mientras observaban a los lugareños jugar al truco o compartir un vermut. Cada estantería, cada mostrador gastado, parecía conservar el murmullo de generaciones que habían hecho de esos almacenes un punto de encuentro social.

El trabajo rural seguía siendo el corazón de Costa Grande. En el establecimiento La Isolina, una granja de animales mostraba gallinas, pavos, gansos, ovejas, vacas, caballos y hasta llamas. El recorrido incluía una plantación de nuez pecán, con trescientos árboles jóvenes que hablaban de futuro y continuidad. Allí, el campo no se mostraba como postal idealizada, sino como una práctica diaria, sostenida por el cuidado y el conocimiento transmitido.
En La Primavera, el enfoque apícola y educativo había sumado otra dimensión. Se dictaban charlas sobre agricultura, ganadería, ecología y vida de campo. La producción artesanal: mieles, quesos, licores, mermeladas, conectaba el saber productivo con el consumo consciente. En ese mismo predio funcionaba el Museo Regional, un espacio que reunía objetos, maquinaria agrícola y utensilios domésticos desde 1888 hasta el presente. Cada pieza narraba la oleada migratoria, la adaptación al entorno y la transformación de la vida rural.

Hacia el sur del recorrido, el establecimiento San Antonio ofrecía una pausa distinta. La antigua casona convertida en casa de té había sido pensada como un refugio sin apuros. No había wi-fi, por decisión explícita. El tiempo se ocupaba conversando, jugando a las cartas, mirando el jardín. Entre los sabores regionales: dulces, licores y frutas en almíbar, componían una gastronomía que apelaba a la memoria afectiva más que a la sofisticación.
La oferta de alojamiento se completaba con casas de campo como El Descanso, pensada para atravesar un tiempo que le hacía honor a su nombre. Piscina, patios amplios, habitaciones confortables y la posibilidad de compartir excursiones o comidas caseras reforzaban la idea de un turismo íntimo, integrado al paisaje y a la vida cotidiana del lugar.
Costa Grande también se había definido por su entorno natural. La cercanía con el Parque Nacional Predelta, creado en 1992, protegía un ecosistema donde el río, los humedales y la biodiversidad se imponían. La pesca deportiva, las cabalgatas y el trekking habían sido prácticas habituales, no solo recreativas sino también identitarias. El río Paraná, siempre presente, seguía marcando el ritmo de la zona, como lo había hecho desde los tiempos de las baterías militares.
En ese entramado de historia, trabajo y costumbres, Costa Grande había logrado algo singular: transformarse sin perderse. El turismo rural no había borrado la vida local, sino que la había puesto en valor. Los visitantes no solo recorrían un circuito; se trasladaban en el tiempo, aunque fuera por unas horas. Y al irse, comprendían que las huellas de Costa Grande no estaban solo en sus caminos de tierra o en sus edificios antiguos, sino en la manera en que el pasado seguía dialogando con el presente, a la sombra serena de la barranca del Paraná.
Seguí leyendo
Suscribite para acceder a todo el contenido exclusivo de El Telégrafo de Entre Ríos. Con un pequeño aporte mensual nos ayudas a generar contenido de calidad.